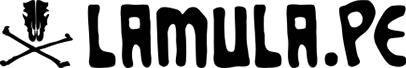Como siempre, un gusto. Pero esta vez de sabor distinto, digamos, de momento solemne, quizá precisamente por el silencio, o el modo en que nos obliga a andar el libro bajo el brazo...
Pero, en fin, de solemnidad, en realidad, nada. Como siempre...
- JPT: Son varios años, y una obra consistente… ¿Cuál es el móvil que le da vida, el tuyo, los motivos que se mantienen?
MM: Se me antojaría declarar algo parecido al “Dinosaurio” de Monterroso, algo así como: cuando desperté ya estaba allí. Y esto no es retórico. Pese a la tirria que me producen la mayoría protocolos institucionalizados dentro de la “Literatura” (las entrevistas –aunque se me hayan transformado en un karma–, los recitales, las presentaciones de libros al igual que esas estúpidas ceremonias de firmas de libros y besamanos) creo que mi –falta o exceso de– conciencia comenzó a gestarse desde ahí.
La literatura fue mi primer idioma hasta que descubrí que estaba muerta y me quedé con lo que quedaba de ella, es decir con su esencia, la escritura. Hace un par de años, si mal no recuerdo, declaré que escribir se constituía para mí en el medio a través del cual podía construir un hogar.
Me equivoqué, no era un hogar, es un lugar semejante a la granja de Coetzee, uno adonde solo se puede ser huésped, y uno muy molesto.
JPT: Obra reunida podría entenderse como un enorme aparato cuestionador a través del tiempo, sostenido por un discurso de base antropológica, filosófica, de crítica de la crítica, pero acaso en son de rock..., del eterno y del que pinta épocas ¿Cuál es la música que nutre las estaciones de esta colección?
Has leído a Spicer... Me gusta su poesía, es un constructo hecho con interferencias –en eso me identifico con el viejo Jack–. Pero, bueno… eso ahora no es importante. Sus biógrafos señalan que Jack Spicer era un neurótico respecto de su escritura. No sé si sea verdad la historia aquella de que estando ya en su lecho de muerte, con los delirios propios de la agonía, Jack confesó: My vocabulary did this to me. Imagínate si Proust hubiera descrito esa escena, de hecho Spicer aún nos sobreviviría diciendo exactamente lo mismo… Bueno, sufría, padezco, frente al lenguaje de una neurosis similar y por ello necesitaba librarme de algunos textos escritos por el joven que hace –¿27 años?– escribió influido por el influjo modal. Textos poco arriesgados. Los mismos que sacrificaban la estética que desde entonces entreveía ante gusto de la tiranía del lector.
Sentía muchísima ansiedad por hacerlos desaparecer de mi obra.
Ya está hecho.
También por eso hoy puedo decir que esta tiene su partida de nacimiento en Arequipa (un no-lugar). Puedo dormir tranquilo y seguir con lo mío.
Ahora, y admítelo, la pregunta que me haces deja un huevo de cosas para el psicoanálisis. ¿Sobre la base de qué escribo o quisiera escribir? En primer lugar sobre la conciencia del fin de la metáfora, de su retirada, para dejar al lenguaje en suspenso. La poesía ya no constituye una promesa, la de lo sublime. Lo que se derrumbó en Berlín no fue solo el Muro, también el mito de la Torre de Marfil. Y en el ámbito de lo poético (algo que puede resultar tan inesperado como pasar por casualidad y verte en el espejo para, entonces detenerte y preguntar: “oye huevón, ¿qué haces ahí?”) empezó a tener cabida cierto tipo de expresión no considerado ni en la oralidad del conversacionalismo o en el ornamento neobarroco. Creo yo que fue el fragmento, ¿el fragmento de qué? De lo que quedaba de la realidad pero “fuera de todo”, decía Blanchot, demostrando que (me parece genial esa frase suya) “toda literatura es una literatura del fin de los tiempos”) Ese fragmento que quedó al encontrar un lugar (que está fuera del tiempo) origina una forma particular. Es lo que sobra, o quedó, de la humanidad.
Te hablaba hace un momento de la interferencia. Yo escribo sobre la base de una serie de interferencias que rompen con la linealidad lógica (que fascina al lector), sentimental o biográfica como si se tratara de presentimientos, ¿de qué?, de pensamientos que dejarán de ser pensamientos para cobrar un sentido no precisamente “dentro” del poema sino también al borde de sus agujeros negros. Mi escritura está llena de agujeros negros. Estos absorben al poema hasta reconstituirlos en otra cosa. Por momentos encontrarás procedimientos propios del ensayo, bocetos de novelas o crónicas de viaje, ¿sostenidos por qué? Por la música. O, al menos, cierta noción de música en el cual la métrica está oculta bajo los sedimentos de diversos niveles de habla… generalmente octosilábica.
No quiero marearte. Lo que pretendía decir era: en mi escritura, al menos eso dicen, está todo aquello que constituyó realidad, la realidad del siglo XX pero que quedó fuera de ese tiempo para devenir en un tránsito, al margen y dentro de todo, y descubrirse vigente en el siglo XXI.
Los escritores que me interesan, no hablo ya de generación porque en estos tiempos uno solo es contemporáneo de aquello que le provoca cierta fascinación, siempre estuvieron en crisis. Mira tú al pobre Celan, a Frank O'Hara o al loco de Berryman. Sin embargo verás que bajo la escritura de todos ellos percute un sincopado, una reverberación singular que, mientras uno va siendo absorbido por sus escrituras, empieza a subir de decibel –en decibel– hasta dar la impresión de estar dentro de una rapsodia. En ese sentido hay denominaciones con las que me siento más cómodo que cuando escucho decir “poeta”. Una la conversábamos en cierta ocasión con un poeta argentino: constructor de poemas. O como decía ese tipo enorme que se llama Diego Maquieira: compositor. Yo compongo escritura sobre las partituras del viejo rock and roll. Janis Joplin, Lou Reed, David Bowie “están” en lo que escribo –como se demuestra abiertamente en Dime Novel– tan presentes como las locaciones que se construyen de acuerdo al devenir de la escritura. A mí la música me salvó la vida, varias veces. Por ello tal vez en lugar de escucharla –y tú conoces mi manía por coleccionarla–, hago eso, componerla. En mi escritura coexisten diversas interpretaciones: una musical, otra novelística, también momentos de tragedia pop, pero todas son hijas de la poesía, el imprudente alfabeto primordial. Alguien dijo.
En suma, cada texto constituye para mí una (contra)partitura cultural. La huella de una civilización que existe, pero fuera del tiempo.
JPT: Manicomio no es toda la obra de Maurizio Medo, pero representa un hito en ella, por lo menos desde la perspectiva –unánime– de la crítica y el público seguidor. ¿Qué significa para ti Manicomio, en el recorrido por tu Obra reunida? ¿Sientes aún su sombra?
“Manicomio” fue importante en su momento fundamentalmente como una representación de la retirada de la metáfora, diría Derrida, en este caso, ¿cuál?, la de lo humano. ¿De dónde? De donde debería estar. Ya no tengo nada que ver con el tipo que escribió “Manicomio” y se las pasó en vela dos semanas y media. Y si fue importante es por lo que significó para una nueva generación más que como una catarsis. También fue una catarsis.
JPT: Cuestionamiento y crítica se conjugan, digamos, en una apuesta bien distinta de la del medio latinoamericano –y ni qué decir de la de nuestro país–; la forma (que no solo el formato), la disposición y, sobre todo, una elocución ágil, lúdica y violenta, han ido evolucionando… ¿Cuáles fueron las elecciones para emprender tal proceso, tu camino a través de estas obras reunidas?
Cultura es lo que te hacen, ¿no? Cuando te digo: Arequipa es un no-lugar lo que estoy queriendo decir es que en esta ciudad y en este país siempre estuve de tránsito, igual que esos judíos que van por el Bronx hablando de su desarraigo sin dejar de hablar en yiddish. A lo largo de mi vida he llevado a cuestas el universo que construí desde mi infancia (la misma que me resisto a dejarla) Lo que quiero decir es que eso que observas es una construcción totalmente natural. No hay impostaciones forzadas. Sigo solo el orden de un discurso. Razón por la cual cuando hablo de mi “obra” no hago distingos entre la poesía con mi labor como lector con la del editor de Transtierros la del profesor o la del colaborador de diversos medios. Todo es el mismo paquete. Y yo no creo que un discurso evolucione en términos darwinianos, solo se desplaza. Es eso, su desplazamiento a través de diversos tópicos. No de una manera ordenada. La imagen sería la de un alud que, mientras avanza arrastra consigo diversos materiales. No imagino (ni puedo calcular) el fin. Solo conozco el trayecto. Y de lo que soy consciente es que, al menos ahora, no puede detenerse.
JPT: Hay una fuerte dosis de humor… Fuerte en tanto y en cuanto resulta a menudo cruel para el lector. La parodia a menudo se eleva para convertirse en una nueva forma de reescritura: cuestionadora de sus fuentes, burlona de su probable porvenir, pero sólida al punto que determina el momento de tu historia como escritor… ¿Por qué parodiar, a quién parodiar…?
Porque nos tomamos demasiado en serio. Es como en la historia aquella en la que dos poetas salen totalmente borrachos de una fiesta y uno le dice al otro: “pero tú pagas el taxi” y cuando se le preguntó por qué solo respondió: “ah pues, porque yo gané un premio nacional”.
El solo hecho de escribir poesía sin contar con un espacio público, después de haber sido expulsados de la civilización del espectáculo, si es que no quieres dar espectáculo, constituye algo paródico. Me recuerda el texto en el cual Brodsky ha sido acusado y se presenta ante el juez, ya sabes:
–¿Y cuál es su profesión en general?– pregunta el juez.
–Poeta-traductor.
–¿Quién lo reconoce como poeta? ¿Quién lo ha incluido en el rango de los poetas?– retruca el juez.
–Nadie–concluye Brodsky. ¿Quién me ha incluido en los rangos de la humanidad?
Y esto no pasa solo en la poesía, cuyos salones son visitados solo por esas manadas decadentes de hipsnerds que llegaron tarde a la historia, solo que es más bizarre.
Hay que bajarse y destruir los mitos –empezando por uno mismo– destruir las figuras de culto y todas las instituciones cuyo fin es sustituir la ética por el "exitismo".
La historia demostró que nunca fuimos felices. Hay que aprender a reírse. Y para reírse del otro hay que empezar por uno mismo.
Últimamente he encontrado muy divertida a Anne Carson. Cada vez que pretende filosofar desde su labor intelectual al ama de casa que alguna vez fue se le escapa un suspiro. Me gusta cuando Ashbery dice: “ni siquiera yo mismo sé exactamente qué es lo que escribo”.
JPT: El Neobarroco, la obra de Maurizio Medo; a estas alturas queda clara la diferencia, pero hay quienes insisten en establecer una relación cercana… Aunque te has manifestado antes al respecto, a la sombra de tu Obra reunida, ¿te gustaría agregar algo, cerrar acaso más posibles confusiones?
Confundimos el espíritu barroco, algo natural en los pueblos mestizos, con la urgencia de un discurso particular en cierto momento histórico, el mismo que devino en una escritura modal. Nada más. Creo que ya Tamara (Kamenszain) dijo todo lo que podía decirse cuando mencionó lo “neoborroso”.
JPT: Tu obra ha merecido al momento comentarios de lo más elogiosos, pero también resulta claro que abordarla críticamente, digamos, para producir textos a partir de ella, implica de inmediato una toma de partido y una confrontación de discursos, la verdad, poco cómoda para muchos… ¿Cuál es tu posición respecto de la crítica?
Hay comentarios muy elogiosos, sería mezquino negarlos, la pregunta es ¿de dónde vienen? Antes de descubrirnos como seres irreconciliables, de Antonio Cisneros; puedo, debería citar también a Marco Martos; en su momento Javier Sologuren, José Antonio Mazzotti, Róger Santiváñez, Luis Fernando Chueca, el propio Belli. Todos poetas.
Lo mismo me ocurre en el extranjero: Raúl Zurita, Daniel Freidemberg, sobre todo Eduardo Milán, podría citar a Tamara Kamenszain, José Kozer, Eduardo Moga, Julián Herbert, el mismo Maquiera… en fin, todos poetas muy respetados, respetadísimos, pero, en su mayoría conocidos solamente por una inmensa minoría. ¿Esto evidencia qué? ¿La crítica en stricto sensu ocupa algún lugar que no sea el que desarrollan los propios poetas? Ah sí, la de los reseñistas, podrás decirme. Ese tipo de ejercicio no me interesa. ¿Y sabes por qué? Porque alguna vez me tocó hacerlo y conozco por dentro ese sistema. Uno en el cual, la mayoría de veces, el reseñista puede tener criterio pero no la libertad para expresar un juicio de valor pues trabaja subordinado a los intereses de quienes patrocinan el medio que le paga. Esto me convierte en un personaje extravagante. “Escritor de culto” se dijo alguna vez. “Secreto”, en otra. Pero dado que yo no escribo para la crítica ni para nadie en particular podría decirte: no tengo posición alguna. Lo que jamás negaré es la profunda antipatía que producen en mí los críticos que no escriben poesía. Los viejos eunucos de Baudelaire. El mejor crítico es el tiempo, esas sustancia que no existe.
JPT: El volumen cierra con Dime Novel, un texto provocador… que ha puesto en jaque a quienes se cuestionan por “lo nuevo” y “la pureza y autoridad del género”… ¿Qué es para ti Dime Novel?
Ah pero lo que he publicado del libro es casi un spoiler. Se trata de un proyecto de largo aliento. A mí me divierte mucho. Conocí, por ejemplo, a una poeta estadounidense que me afirmó haber sido compañera de Suzanne Foster. A un alumno de Ted Mulligan quien todavía me escribe, se ve que aprendió mucho con él y yo me alegro profundamente.
“Dime Novel” es mi último proyecto, al menos con el que cierro eso que quise decir (con la ¿poesía?) y créeme si afirmo que lo desarrollo con el entusiasmo de un adolescente, algo que se puede recuperar solo con la experiencia (y la resaca) de todo lo vivido y por eso mismo con mucha, muchísima paciencia. Continuaré un buen tiempo en ello. Así lo exige el proyecto. Tal vez el único que he planeado como algo de largo aliento y cuya difusión –no quiero entrar en detalles- invade nuevas plataformas (como la música y el cine, por ejemplo), veamos en qué deviene.
El otro día, para terminar, citaba a mi amiga Laura (Alonso) quien al leerlo recordó una frase que me gustó mucho: esto no es poesía, felizmente.
JPT: Tus textos desarrollan cada uno una especie de clave particular para interpretarlos por separado, pero también al conjunto entero… ¿Se trata de un retablo, un plano, una secuencia…? ¿Es posible, a partir de esta observación vislumbrar lo que viene en la obra de Maurizio Medo?
No