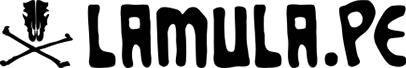PARK SLOPE A LA DERECHA DE TODO.
Desde México Luis Alberto Arellano plantea una (muy lúcida) perspectiva sobre el espíritu de "Dime novel"
En el panorama de las poéticas actuales en latinoamericana parece no haber mucho espacio para la parodia. Al menos no si esta, siguiendo el apunte de Genette en Palimpsestos, supone una subversión formal. Hay humor sí, pero no a raudales tampoco, y muchas veces venido de una serie de reflexiones agudas más cercanas al pun inglés (muy Borges para mi gusto). Sin embargo, llega Medo y se lanza de frente una parodia del cúmulo de poemas norteamericanos tan en boga: a saber, una serie de reflexiones unidas por una mirada ambiental del mundo. Esa poesía falsamente sapiencial que viene arrastrando la coleta desde los nutridos poemas de Spoon River y que tienen hoy un nombre a mano, ya sea Ashbery, ya sea Jo Bang. Es por eso que invoca nombres mayores del rompimiento y la crítica en donde importa, el lenguaje: aquí verán desfilar los apellidos caros: Brautigan y la pesca de trucha en América (¿en dónde más, si no?); El Mulligan que nos recuerda el Introibo ad altare Dei de la primera escena de Ulises (1922); Quasimodo y su ben trovato; Suzanne, la de Cohen; Cage y el silencio que no es una simple suma de blancos; Carson con su arsenal decreativo. El lenguaje: esa frontera que se pliega en sí misma y no quiere significar un futuro de sentido. No hay más que lo que avisoras, nena. Un triunfo es un vacío en los espiráculos y en los alveolos. Todos saben que la vida es una mañana en Alaska del color de la primavera. Pero sin tiempo sucesivo. Todos somos cabrones aquí, no ahora. El lenguaje es un espacio sin tiempo, como el infierno. El idilio con una ciudad, con un origen y un padre judío. Todo encasquetado en algunos violentos pases de mano, como los magos de las fiestas infantiles. El lenguaje como una casa de campaña.
Expliquemos ahora lo de parodia: hay una figuración de una forma conocida, incluso de un lenguaje conocido. Hay un algo que resuena. Tome aire y piense en voz alta: este poema ya lo leí antes, se dice. Pero sabe que no es cierto. Que ha leído algo que es plano y unidireccional. Y que el lenguaje ahí se parece a la lírica de todos los días, esa que alimenta pero no nutre. Alta en carbohidratos y eco de los islotes del poema celebratorio. Eso que leyó antes es una forma de canto. Aquí no canta nadie. Aquí es una interrogación y no una fiesta para el lenguaje y sus contenidos. Esto es una parodia porque pone en crisis una concepción manida de los usos poéticos a la hora. Y lo hace lleno de humor. De un humor que no provoca la risa fácil o celebra su ingenio como lector. Sino de un humor cargado de la amarga certeza de lo inútil que es la comunicación entre humanos. El poema es un fantasma que cruza en bicicleta mientras anuncia la muerte de alguno en la radio.
Ahora vuelva a pensar en voz alta: Parodia para qué. Qué parte de la verdad se esconde en la parodia. Pues bien: pallaksch, pallaksch, pallaksch. Ahí está el secreto. El poema no es un contenedor de la verdad. Sino una puesta en crisis de lo que sabíamos cierto. Para qué poema en clave parodia: pues para recordarnos que todos hemos perdido el sentido de lo real. O más aún, que lo hemos desplazado por un simulacro que se anida en ciudades, cosas, personas. Pero que el sentido no embona bien en esos recovecos. Todos somos Nighthawks de Hopper, pero no en la melancólica soledad de la noche neoyorquina, poblada de un glamour y sofisticación que hacen deseable la miseria. En realidad somos aquella mistificación que se sabe posando para un ojo clínico que transforma lo inanimado en un relato. Que convierte un plano bidimensional en una trama sucesiva. Buscamos que algo nos ponga en circulación, en una línea consecutiva, y termine por darle sentido a lo que somos y no lo tiene. Por eso, estas batallas Médicas, tan propias de la incertidumbre, nos regresan a la liberación de la forma. A la indeterminación de nuestro cuento que nos contamos para dormir. Pallaksch, pallaksch, pallaksch y convengamos: es una buena noche.