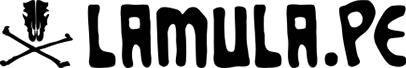PAPÁ , LA SOLEDAD, LOS ESCRITORES, EL AFUERA Y MI ESPOSA.
Existen ciertas fechas, la de hoy por ejemplo, que, entre una mar de sentimientos encontrados, parecen conducirme a encontrar el sentido del presente en los hechos pasados. ¿Ocio postfreudiano? No lo creo. La teoría de Freud significó para mí un pretexto con el cual pude eludir las responsabilidades que debí asumir en determinadas circunstancias y en lugar de ello, a veces como un fiscal del presente, en otras como su víctima, ponerme a alegar contra la historia. La típica, ¿verdad? Pero la historia, por más inverosímil, congénitamente es inocente. Tarde o temprano nos lo demuestra. Otra es la suerte de algunas sus cargas simbólicas, generalmente la de los protagonistas cuando uno es solo un actor de reparto. En la infancia nuestro parlamento es el de un extra que aparece justo en el momento previo a las tandas comerciales.
En mi caso fue determinante la imagen que ofrecía de sí mi padre. Alguien quien, en pocas palabras, supo hacer frente y derrotar la adversidad –como suele ocurrir en la mitografía urdida por los migrantes en donde el pasado se diluye hasta devenir en ficción. Pero el héroe que era, pero que nunca fue, amén de estoico espartano, apócrifo sofista, y escritor dodecafónico, solía jactarse de un atributo que, en sí mismo, parecía librarlo de la mediocridad. Era un líder. Y por ende un espécimen popular. No solo pertenecía a un exclusivo cenáculo intelectual. Yo estaba ante el adalid.
Es jodido crecer bajo la sombra de un macho alfa superstar. Y más jodido aún ingeniárselas para demarcar un límite entre lo que este exige, una versión remasterizada de sí, y lo poco que puede desearse en la niñez.
En la cuna –escribe Clarice Lispector- mi primer deseo fue el de pertenecer. Por motivos que ahora no importan, debía de estar siendo que no pertenecía a nada ni a nadie.
Me ocurría algo así. Crecí (y esto también lo escribe Lispector) con el deseo de entregar “todo lo que de bueno surgiese en mi interior (…) a aquello a lo que perteneciese. Incluso mis alegrías (…) Y una alegría solitaria puede volverse patética. Es como quedarse con un regalo envuelto en papel bonito en las manos y no tener a quién decirle: toma, es tuyo, ¡ábrelo!"
Esa es la soledad de no pertenecer. No podía hacerlo. La carga simbólica que representó mi padre no solo constituía el eje sobre el cual giraba el mundo (que no era mío) sino también todo ese mundo. Tal vez por eso mi primera urgencia fue la de militar dentro de algún contingente con el cual pudiera experimentar cierta convergencia. Una armonía ajena a las colmenas parroquiales (a las que acudí solo como zángano) o los protocolos rotarios (que solo me produjeron urticaria)
Al entrar en la adolescencia la palabra generación me supo apetitosa. Entonces ya escribía, hecho que abrió una zanja entre mis intereses y los de mis amigos del colegio (quienes hoy resultan algo muy parecido a mis hermanos)
Por tal razón el primer amague de la convergencia añorada, el descubrimiento de otro, que lo había, y de esto soy consciente casi una vida después, fue mi amistad con Jorge Frisancho. Pasado el tiempo creo que la complicidad recíproca que surgió entre nosotros no tuvo como elán a la escritura, fue la amistad en sí misma. Es decir el hecho de no quedarse más con ese regalo envuelto en un papel, tal como ocurre cada vez que nos reencontramos.
Sin embargo, y a pesar de la admiración y el cariño que nos hermana también como “poetas” (qué cacofónica puede resultar esta palabreja) cuando aparece el tema literario (otra terminazgo discordante) entre los dos parece mediar un abismo. No por incompatibilidad. Es algo connatural al oficio. Me pasa con Mario Bellatín y con otros amigos. Pues si el oficio sobrevive es por el afán de escribir lo que jamás fue escrito en (el) presente, sino en un pasado porvenir. Blanchot acertó como cuando Proust nos advirtió que eso por escribir “constituye una especie de lengua extranjera, que no es otra lengua, ni un habla regional recuperada, sino un devenir–otro de la lengua, una disminución de esa lengua mayor, un delirio que se impone, una línea mágica que escapa del sistema dominante”. Cada quien debe cerrarse en los límites imaginarios exigidos el devenir de cada idioma.
Mi padre, la frase podría ser de Hamlet, fue el presagio de esa distancia. Somos extranjeros en nuestra propia lengua, repetimos. Tal vez por eso las generaciones literarias sean para mí un fiasco: cada uno está obligado a hacerse su propia lengua (y muchos, seguramente, cargan a cuestas la carga simbólica de un padre diferente pero axiológicamente idéntico al mío)
Buena mierda esta de la poesía, un ejercicio privativo cuando es auténtico y no una carrera exitista en pro de un laurel que hoy hiede a cebolla.
La casa de mi infancia fue para mí el “afuera” en el que se constituye el presente. La de hoy es el lugar en donde me vuelvo después de haber envuelto un regalo y digo a mi mujer: toma, es tuyo, ¡ábrelo!, aunque luego descubra que ese regalo era en realidad para mí, después de haber sido envuelto por sus manos.