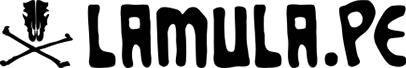Hay días en que somos tan móviles, tan móviles, / como las leves
briznas al viento y al azar. / Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonría. / La vida es clara, undívaga y abierta como un mar.
Y hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles, / como en abril el
campo, que tiembla de pasión: / bajo el influjo próvido de espirituales lluvias,
/ el alma está brotando florestas de ilusión.
Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos... / —niñez en el
crepúsculo!, lagunas de zafir!— / que un verso, un trino, un monte, un
pájaro que cruza, / y hasta las propias penas nos hacen sonreír.
CANCIÓN DE LA VIDA PROFUNDA, BARBA JACOB
- HABLANDO SOBRE EL COMPAÑERO DE AL LADO
-Las azules baladas….- no me dejó concluir.
-¿Azules?
-Sí, azules. Sus tonos pueden variar del feel blue al blue funk pero, efectivamente, son azules. Lo que escribe Julián Herbert son blues, es melancolía.
-… ¿y por qué ese extraño subtítulo: “vienen del sueño”?
-Porque lo de Julián no se limita a la construcción de paraísos artificiales, a través del zapping, del patchwork, de la reescritura, del apropiacionismo o de la fragmentación –como eso “que quedó”… sino que todos estos “nudos” –me gusta pensar en Herbert como en un tejedor- lo que buscan es recuperar un paraíso perdido.
El güey que hace poemas (amanuense de un país que es solo un plato de lentejas) nació después que Julián Herbert pero se vale de la biografía de este último para salir en su búsqueda. Ese güey no es más que un fisgón en la memoria de Herbert. Lo observa sospechoso porque hay algo que Herbert no le ha confesado: la recuperación de ese paraíso (para no hablar del infierno que es la memoria) se logrará solo a través de su reconstrucción, aunque las palabras y las cosas a veces, la mayoría de veces, no se correspondan unas con otras. Ni siquiera el paraíso puede ser perfecto, por eso es una versión bien trendy de algo más real: el infierno .
-¿Entonces no hay paraíso? – inquirió cada vez más desconcertada.
-Tal vez no exista o sí, pero en otro lugar, ¿dónde? No sé si lo hay.
La apuesta de Herbert, quien existe soñado por el güey (que hace poemas) y, a veces, solo como un espejismo, es ir hacia arriba, no hacia el viejo edén de los catequismos, sino hacia un lugar que transcurre en todos los tiempos. Me refiero a esa utopía que llamamos memoria. Y para lograrlo tanto el güey (como Julián Herbert –el sujeto biográfico- cruzan información en un continuo feedback en donde no importa quién sea cual. A través de él van construyendo una torre de lenguajes, yuxtaponen materias
-desde sus propios fluidos hasta los espacios de trances extáticos con resonancias místicas o el ruido urbano. Componen así un camino (a veces) ascendente, en otras psicodélico, en donde todo se vuelve volátil e impermanente.
El paraíso, si es que existe, para Herbert no es el paraíso. Es, más bien, una urdimbre en donde el instante, ese presente, es un punto de encuentro con todos los que le precedieron, y que se manifiesta a través de la voz de un profano orfeón al cual podemos oír en pleno tráfico, sea en Berlín, DF o Saltillo.
¿Qué canta? Algo faústico.
-¿Quién, Herbert o el güey que hace poemas?
-No lo sé. Los dos, quizás. Pero eso que se samplea forma de un orden biológico, aún a expensas del sujeto, de ambos sujetos –el güey y Herbert.
Ella no me dejó concluir, ¿a quién, salvo al autor y por legítima defensa, puede interesarle las alucinadas digresiones de un burdo prologuista?
Me quedé pensando. En algo estaba equivocado: la escritura de Herbert si bien surge de la dicotomía (pasado-presente) se desarrolla desde el fin de la misma: el presente no ha dejado de ser lo que una vez fue. Y para lograrlo Herbert blinda su escritura ante los devaluados teoremas de Bajtin o Hirschfeld, para constituirse (como hablábamos alguna vez con Bellatín respecto de su obra) en su propia referencia, sin que haya nada exterior como para poder “explicarla”.
Julián Herbert tuvo la concha –diríamos en el Perú- de sacar el taller al medio de la plaza, adrede, para que esta lo contamine y supo –y pudo- sacarle la vuelta a esta intromisión (a través de esa maña para coser retales líricos, épicos y narrativos en un tejido original, de acuerdo con Hernán Bravo Varela, hasta llegar inclusive a la no escritura)
No hay que creer en los disfraces (travestidas o transducciones) de Julián Herbert, ese ser de misceláneas, su única máscara es la del deseo.
Desde que Alejandro Tarrab me presentara Domador de caballos, un trabajo que me conmovió por lo que escondía –y que ahora se hace evidente, tanto que estoy hablando sobre él. Me pareció encontrar un texto levantado sobre arenas movedizas “a punto de caer en otro género”, acotaría un purista. Ese fue el origen de nuestra correspondencia, y también de nuestra amistad, hace diez años. Y tanto que Las azules baladas (vienen del sueño) más que un “trabajo” –asumido como el alquiler del tiempo para lo espontáneo y libérrimo a cambio de algo- es solo un capítulo más en nuestros diálogos –es bueno que el lector sepa que nuestra relación es como la de esos compañeros de escritorio quienes, a veces, se interrumpen para lanzar un comentario al vuelo y luego vuelven a su negocio: el dejarse destruir por la locura. Y quizá sea esa cercanía lo la que produzca una lectura (subjetiva, parcial, apasionada y política) respecto de un paisaje que la amistad nos obsequia como un lugar que es, al mismo tiempo, propio y ajeno.
Imagen de Eduardo Tokeshi