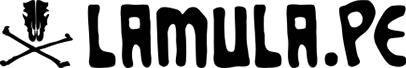- SER O NO SER
Es común que luego de cierto número de emails aparezca en mi bandeja alguno enviado con el propósito de interpretar mi actitud (que no es insular ni marginal) respecto de la poesía peruana.
Generalmente estos traen consigo diagnósticos candelejones los cuales parecen haber descubierto la incompatibilidad que produjo el (aparente) divorcio entre mi escritura y la tradición del paísal cual, según las credenciales pertenezco o debería de pertenecer con el entusiasmo de un socio del Rotary Club.
Digan lo que digan creo que la divergencia fundamental entre lo que se escribe en el Perú de hoy y lo que humildemente ensayo (pues la única manera que encontré para comprender la poesía es la arar un campo de experimentaciones) estriba en esa suerte de culto fetichista que el poeta rinde al poema, tal como se le entiende convencionalmente y el cual para mí hoy es un callejón sin salida (a veces desnaturalizado a través de conceptos tales como el de la polipoesía como si esto fuera primicia, pese a que existe incluso antes de las exploraciones de Jackson Mac Low)
El hecho de interpretar la poesía (hasta hacerla salir de entre las ruinas) pero como una experimentación en la cual paradójicamente el poema (aún) es el jefe, como diría Charles, no es algo nuevo. Se trata de algo desconocido pues en mi país esa inmensa minoría que son los lectores parece haber reducido sus gustos o al facilismo que brinda un circuito endogámico (en donde la mayoría de cables ya están pelados) o a revisitar ciertos lugares comunes de la poesía estadounidense a los que acuden como devotos feligreses.
Antes de proseguir debo aclarar que no tengo nada en contra del confort sentimentalón a través del cual muchos rezagan atornillándose en los hallazgos (son pocos pero son) de los Rupturistas del 68 (como quien se emociona al ver en la televisión las imágenes en blanco y negro de nuestra clasificación a España 82) como tampoco ante el hecho de apoyar el lenguaje sobre aspectos que no tienen nada que ver con el lenguaje (como, salvo Juan Ramírez Ruiz, ocurre en la escritura de los panacas horazerianos)
No tengo nada en contra, decía, pero no me interesa. Cada vez me siento más identificado con cierta idea de Marjorie Perloff: “Tenemos tanto lenguaje a nuestro alrededor –de hecho, estamos bombardeados por él– que pienso que el papel de la poesía es desmontar las prácticas de la lengua dominante, ponerlas en crisis con el objetivo de proveer una crítica cultural”.
Escribir desde fuera de una zona de confort (en nuestro caso la de pertenecer a una riquísima tradición) cuesta en el Perú el precio de la impopularidad pues seamos sinceros: orquestar con el ruido (de fondo) duele en la oreja de un lector que solo sabe (puede y quiere) reconocer un vals.
De vez en cuando ciertas bullas me producen cierto alivio. Sonrío. Enciendo un cigarrillo -¿cuándo carajos vas a dejar de fumar?- y agradezco libros como los de Rafael Espinosa, Jerónimo Pimentel, Emilio Lafferranderie, José Antonio Villarán o los inéditos de Mónica Belevan. Y de pronto recuerdo algo que me dijera Laura V. Alonso: “esto no es poesía. Felizmente”.
Imagen de Diego Sánchez
I
Publicado: 2015-06-20
Disquisiones alrededor de un hipotético divorcio